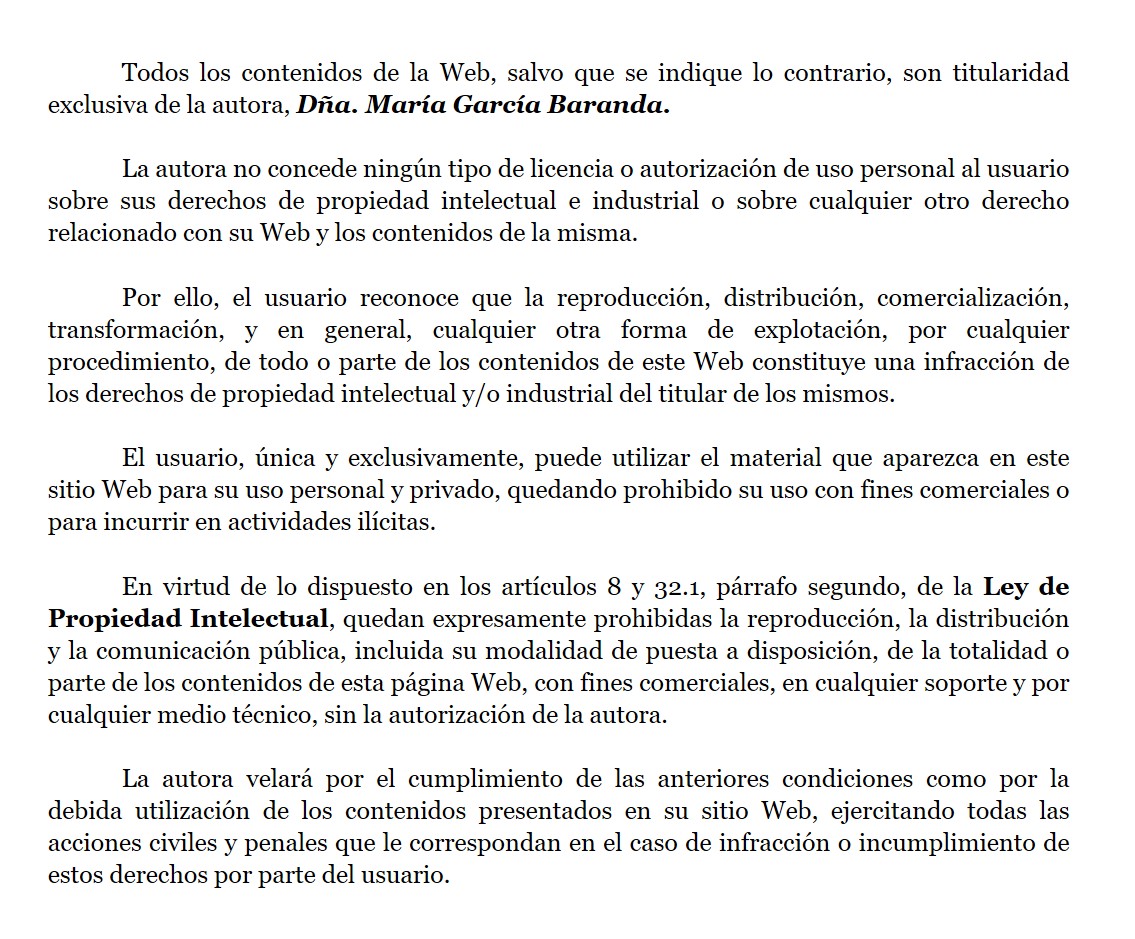A veces, algunas veces, se ausentan las palabras que un día sonaron cotidianas.
Se secan los arroyos que antaño amenazaban desbordarse.
Precipitadamente. Atropelladamente.
El árbol se desnuda, sin un aviso previo, y lo hace antes de que el otoño se presente.
Se eleva un silencio frío y hueco, atronador de pura hondura.
Y se agota la pluma desgastada, con su tinta reseca y su trazo ilegible.
Acaso se evaporaron las ideas.
O quizás mutó el alma,
renegando en el viaje de las antiguas guerras que nutrieron las páginas en blanco y por cientos,
y borrando el semblante de unos ojos anudados en empeños con más vida que arte,
con más arte que prosa,
con más prosa que vida.
Tal vez mutó esa alma, esa y no otra,
con arrugas y vicios dispuestos en concéntricos círculos y caras infinitas,
obsesiones punzantes,
confusiones constantes
y lecciones aprendidas en libros con márgenes de acero.
De niña, de memoria y con fuego.
Quizás se trata de eso, de que mutó el alma
en silencioso gesto y natural propósito
para iniciar el viaje, un nuevo viaje,
hacia tierras lejanas no halladas en los mapas.
Y entonces, solo entonces, pronunciará un sonido, brotará la palabra, nacerá un pensamiento.
Y entonará afinadas melodías sin sangre, sin lágrimas, sin miedo.
Sin tópicos creados para aferrarse a ellos cuando no queda nada.
Del silencio a la voz, para reconocerse en nuevas letras.
Sí, tal vez mutó
el alma desgastada.