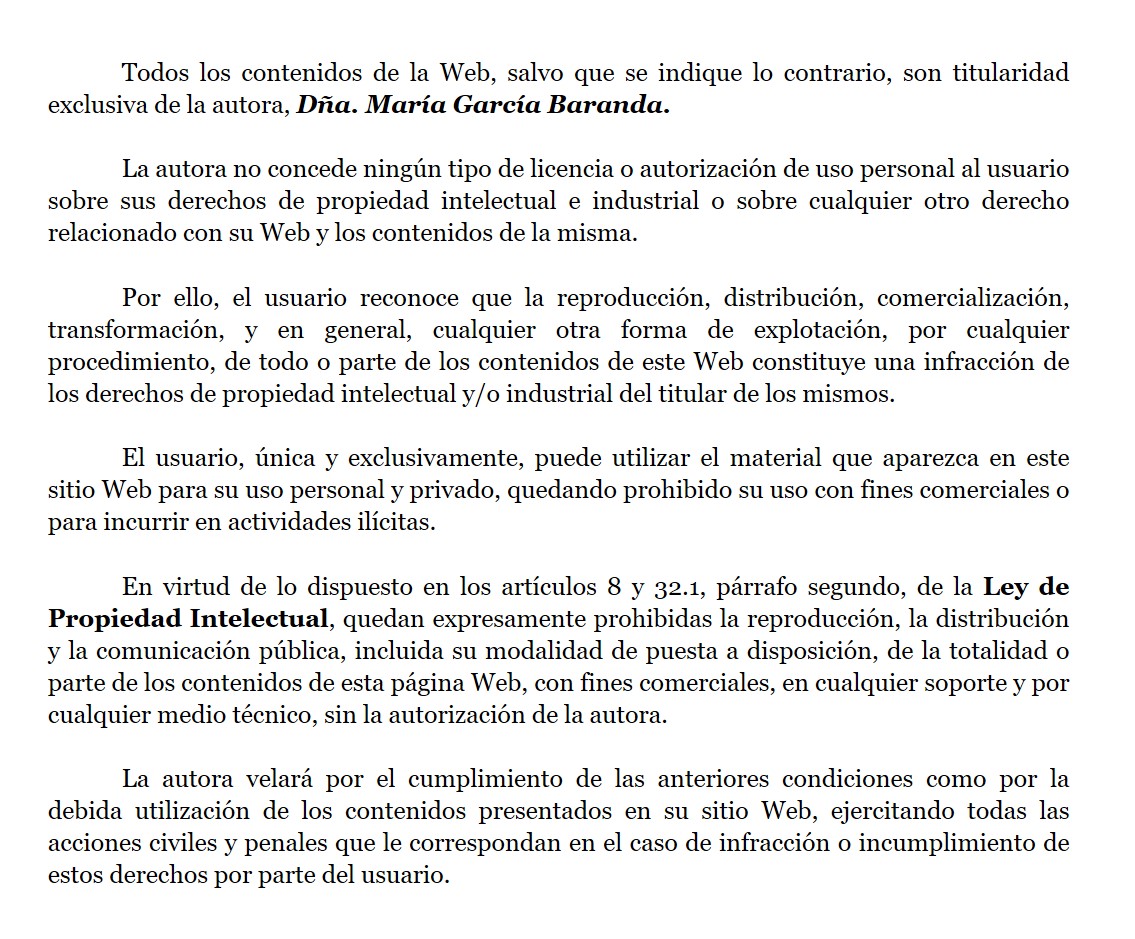Y
no va de fútbol este artículo, ¡lo juro! Ya lo siento, pero el tema no es santo
de mi devoción. Estas letras se las dedico hoy a otro deporte, afición, hábito,
tendencia, vicio, del que siempre se ha dicho ser más español que nada: dejarse
envolver por la cegadora maraña de la envidia. Ignoro por completo si el
carácter español es más proclive a ello que otros; para averiguarlo tendría que
adentrarme en la antropología más añeja, pero lo que sí sé es que es tan viejo
como el hombre. El mito de Caín y Abel, Némesis y Ptono, Ovidio y sus Metamorfosis,
Jacinta, Abel Sánchez…, nos sobran los ejemplos y las motivaciones.
¿Por qué tú sí y yo no? Injusta diferencia que marca tu éxito y mi supuesto
fracaso. El envidioso mira y observa, anhela y se revuelve en su propia
existencia, pero no admira los logros ajenos. La admiración, sentimiento
blanco, reconoce y ensalza las virtudes, mas si se tiñe con elucubraciones
respecto a los porqués de dichos frutos genera una mancha espesa hasta
transformarla en algo sórdido. Podría evitarse eso sí, pero inevitablemente es
preciso no sentirse amenazado y reforzar la propia valoración personal. Y he
ahí la clave: la estimación de uno mismo, la seguridad en nuestros valores, el
autoconocimiento y la autorrealización han de contar con una raigambre tan
férrea que ni el mayor de los vendavales sea capaz de derribarlo. No se envidia
porque el de al lado sea más guapo, más listo, más rico o más simpático. Se
envidia porque uno jamás se verá a sí mismo lo suficientemente bello o
inteligente, ni lo bastante adinerado o reconocido socialmente. Y lo más
curioso es que quien cae en brazos de esta amarillenta y flaca mezquindad
siente una obsesión enfermiza por obtener lo que ve tras el cristal, pero
contradictoriamente no está dispuesto a realizar el esfuerzo ni a pagar el
precio que cuesta conseguirlo por y para sí mismo. Padece una cierta vagancia
emocional o -como decía Unamuno-, “hambre espiritual”, pero no alarga su mano
para alimentarse ni con las más míseras migajas de la exigida introspección que
lleva a la mejor versión de uno mismo.
Y tampoco me trago el cuento de eso que hace llamarse envidia
sana. Sustantivo y adjetivo contrapuestos, que sirven de excusa para esconder
desazones y rencores bajo una justificadora capa de olor y aspecto rancios.
Admito, no nos confundamos, haber observado logros ajenos con ojos
golositos y haberme dicho un “¡yo también quiero!” Pero que me sellen los
labios, que me corten las manos, si alguna vez rozo la tentación de decir o
hacer algo nutrido por la envidia y que suponga una patada para quien atraviesa
un momento de fortuna en la forma que sea. Sería además el inicio de un camino
hacia la autocompasión, la inoperancia y el conformismo: ¡muerte en vida! Hasta
el momento digo en voz alta y con orgullo que jamás me ha corroído un
sentimiento tal y naturalmente conozco la causa: me siento absoluta y
felizmente satisfecha conmigo misma, con esas maneras mías de amar y
derretirme, de enfadarme y desenfadarme, y especialmente con todos y cada uno
de mis pasos. Porque son cien por cien míos, porque racionales o emocionales
pasan por el filtro de mi cerebro y de mis vísceras, y sobre todo porque
integran el armonioso y equilibrado cuadro de mis aciertos y mis errores. Sí,
por supuesto yerro, tropiezo, meto la pata y lastimo. ¡Menos mal! Pero
reconozco, enmiendo, me levanto, me disculpo y compenso. O al menos intento que
esto sea así con todo el polvorín de energía vital que llevo dentro, y…
¡créanme, es mucho! Respecto a todo lo demás, hace ya mucho tiempo que decidí
sobrevolarlo sin inmutarme y de veras que me genera una paz tan inmensa que no
estoy dispuesta a perderla.
(“¡Oh
envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes!”, Miguel de
Cervantes.)




%2B-%2BSelecci%C3%B3n%2B(5).jpg)
%2B-%2BSelecci%C3%B3n%2B(2).jpg)