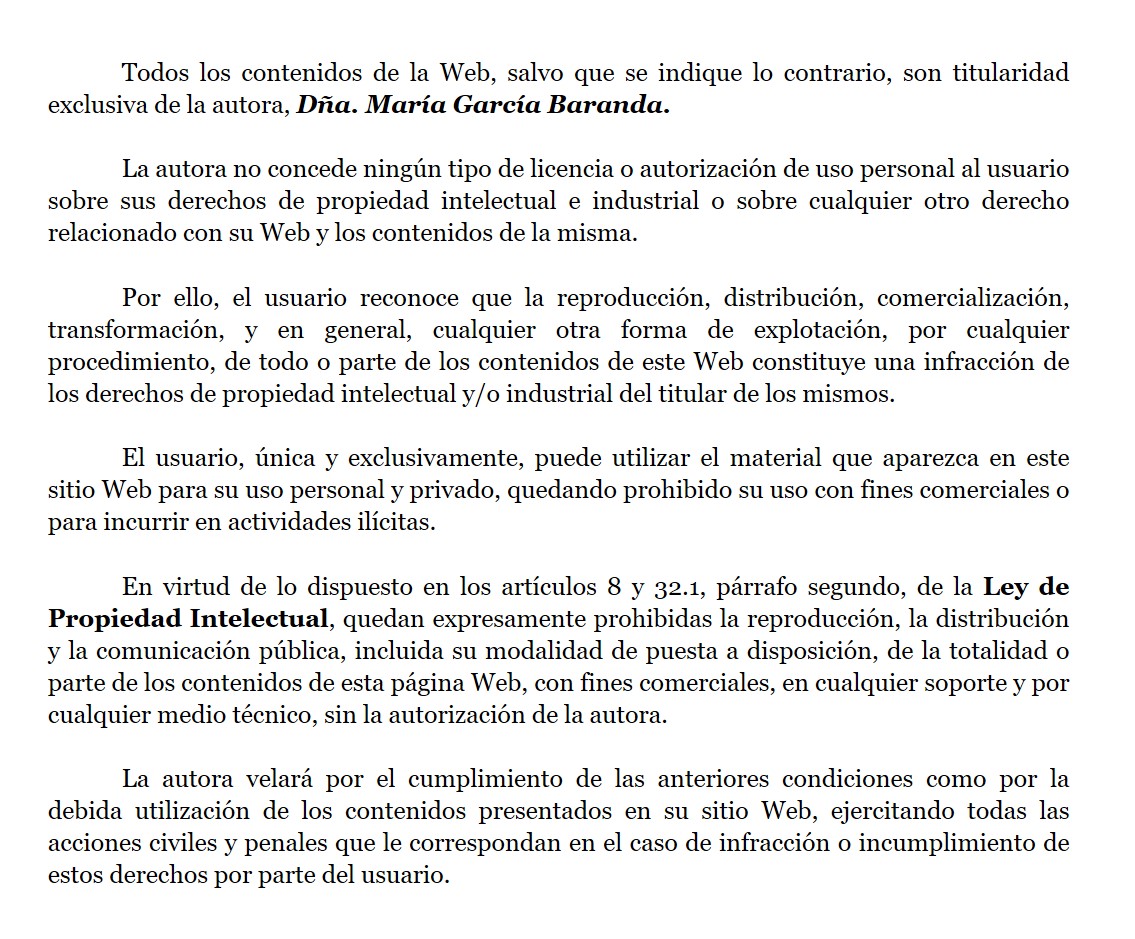¿Qué le pasa a este país con los funcionarios públicos?
Me pregunto por la razón de ese odio exacerbado hacia un sector de más de tres
millones de trabajadores, que en momentos de bonanza o crisis parece ser la
causa de todos los males. Vade retro, Satanás. Naturalmente la cabeza me da
para pensar que tener un puesto fijo con la que está cayendo suscita celos y
envidias. Lo que ya no alcanzo a comprender es cómo personalidades de la clase
política y grandes empresarios se permiten el inmoral lujo de estigmatizar a un
sector -cuyo sueldo medio ronda unos 1700 €, inviables por cierto para tareas
especulativas-, cuando sus salarios son un absoluto bochorno; y no acaloran ya
solo por sus cuantías, sino por cuanto se ven en numerosos casos duplicados o
triplicados como si del reflejo de la sala de los espejos del parque de
atracciones se tratase. ¡Qué bella visión! Sobre todo, cuando sale de la boca
de personajes que en la mayoría de los casos fueron colocados en su puesto con
la sutilidad de un dulce movimiento digital y discutiblemente meritorio. Sí
señor: ¡a dedo! Del de toda de la vida, de ese que suena a política del Antiguo
Régimen, pero que se viste de esa respetable etiqueta de “cargo de confianza”.
Y aunque el proceso de demonización se encuentra siempre
latente en las mentes de muchos, se agudiza escandalosamente con declaraciones
como aquella con la que Joan Rosell, presidente de la CEOE, nos hizo desayunar
no hace mucho: “a los funcionarios es mejor ponerles un subsidio a que
estén consumiendo papel, teléfono…” ¡Con un par! Palabras, que a pesar del
pretendido –e inútil- “matiz” son un insulto directo con el que se tacha al
13,4% de la población activa de: vago, aprovechado, deshonesto y, si me apuran,
ladrón a mano armada del erario. Ahí es nada, porque el ataque al funcionario
público se queda extremadamente corto, el alcance abarca mayor distancia. No es
ese el blanco de tales despropósitos, sino la completa estructura del estado de
derecho al afirmar, velada o no tan veladamente, la ineficacia y escasa
rentabilidad de los servicios públicos. ¿Para qué, señor mío, habiendo empresa
privada? Esperable de alguien que ha pronunciado perlas como que la reducción
de la jornada laboral a la que hemos asistido gradualmente no se sostiene, por
cuanto se fundamenta en errores como la no consideración de los costes de
producción. Entro en éxtasis solo con leerlo y pensar que este buen mozo se
pasa por el forro más de un siglo de lucha por los derechos de los
trabajadores: ¡vuelva el trabajo a destajo!
En efecto, el funcionario público se ha dibujado
tradicionalmente como un peligroso enemigo de la empresa privada. Y en un
intento a la desesperada por fortalecer a esta, caiga quien caiga, la guerra
está abierta. Aunque lo más curioso e incluso absurdo es que la debilitación
del cuerpo se provoque desde el mismo epicentro: el propio Estado. Y es que
este pierde su razón de ser en el momento en el que, más allá de sus tareas en
materia económica, despoja de oxígeno a su propio entramado para insuflárselo a
la empresa privada. Discúlpenme, pero tales actos, vengan del gobierno que
vengan, se me antojan una tapadera de oscuros intereses, pues nadie es tan
tonto como para lanzar piedras contra su propio tejado. Y no solo eso, poner de
patitas en la calle a tales gobernantes serían causa de despido más que
procedente, dada su falta a su deber primordial: gobernar y gestionar en virtud
de su carácter de cargos públicos.
Y es que la figura del funcionario ha estado teñida por
la crítica desde su mismo nacimiento. Ya en plena Ilustración Cadalso hacía
alusión a sus “bostezos”, en el siglo XIX Larra los acusaba de
inoperantes en artículos tan célebres –y literariamente deliciosos- como el “Vuelva
usted mañana”; pero del mismo modo, unas décadas después, Mesonero Romanos
o Galdós nos hacían partícipes del tremendo daño originado al sector por parte
los de cambiantes gobiernos: nacía la figura del cesante, es
decir, el funcionario muerto en vida, despojado de sus tareas-que no de su
cargo-, cuando no interesaba su labor.
Sea como sea, el funcionario público ha sido, es y será
servidor del Estado. Lo malo es que tal concepto suele tomarse en toda la
extensión de la palabra. Y resulta absolutamente demagógico gritar su falta de
dedicación y calificar de privilegio lo que es un merecido y legítimo derecho a
ocupar una plaza fija. Trabajadores entregados y vagos empedernidos hay por
doquier, pero no me diga usted que el funcionario es culpable de los males del
mundo, y aún menos si es usted un gobernante que tal vez llegó a su cargo sin
un solo día cotizado a la seguridad social, que haberlos haylos. No
tiene autoridad moral para ello.
"Perseguiré siempre lo que vuela más allá de mi alcance,
aunque la caída me precipite al infierno más profundo".
Christopher Marlowe, La masacre de París.
¿QUIÉN QUE HA AMADO NO AMÓ A PRIMERA VISTA?
No está en nuestro poder amar u odiar,
pues a nuestra voluntad la invalida el destino.
Cuando dos se desnudan, comienza un largo camino;
deseamos que uno ame, el otro ganará;
Y sentimos especial afección por uno
de los dos lingotes del oro, como a cada cual,
por una razón que nadie sabe; dejemos que baste
lo que a nuestros ojos censurado está.
Cuando ambos deliberan, el amor leve es:
¿Quién que amó siempre no amó a primera vista?
C. MARLOWE
“EL QUE VALE VALE, Y EL QUE NO… ENSEÑA” (Pero no en FINLANDIA)
By María García Baranda - febrero 05, 2013
Nada más llegar esta mañana a trabajar, dos de los temas
de conversación que retumbaban los pasillos de mi centro educativo eran la
situación de crisis político-económica de nuestro país y el deterioro de
nuestro sistema educativo. No son temas novedosos, ni siquiera sorprendentes,
sin embargo, hoy ganaban vigencia. El debate de la primera cuestión se debía a
preocupantes y recientes noticias que inundan la prensa internacional. La
segunda a la emisión televisiva de un monográfico sobre la educación en Finlandia,
que el programa Salvados (La Sexta) emitía ayer domingo, 3 de
febrero. Naturalmente, perteneciendo al ámbito docente, me centraré ahora en el
segundo asunto, que por lo que he podido observar es objeto de lamentos y
reflexiones entre profesores, alumnos y padres.
El programa al que anteriormente he hecho referencia
mostraba de manera concisa los rasgos más caracterizadores del exitoso sistema
educativo finés. Los apabullantes datos de un fracaso escolar casi nulo,
inferior al 1%, contrastan duramente con las cifras del 30%, manejadas en
España. ¿A qué se debe tal diferencia? En el país nórdico la figura del
profesor goza de un prestigio –no relacionado con su nivel salarial- que lo
convierte no solo en enseñante sino en educador social. Con una formación
académica de gran exigencia y acceso restringido a los más brillantes, se
convierte en un pilar social. Desarrolla este un método basado en aprender a
pensar, por encima del aprendizaje memorístico, en el seno de un centro
educativo con autonomía de gestión e integrador de los procesos de
enseñanza-aprendizaje de todos los niveles educativos. Tal sistema cuenta
además con dos colaboradores clave: la clase política y las familias. Por su
parte, la política educativa finlandesa se caracteriza por la absoluta
gratuidad de la educación obligatoria, la estabilidad –fruto del consenso
político existente-, y la potenciación de la conciliación familiar y laboral.
En cuanto a las familias, se consideran estas las primeras educadoras –por
encima de la escuela- y tienen como máximas: la disciplina, el esfuerzo, la
cultura y la responsabilidad en la educación de los hijos.
El primer puesto de Finlandia en cuanto a la calidad de
su sistema trae consigo la correspondiente comparativa entre países. Tal
posición se basa en dos aspectos: en la triunfante inserción en el mundo
laboral de sus jóvenes y en los análisis del rendimiento de estudiantes
recogidos en el Informe PISA (Informe del Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes o Program for International Student
Assessment), y que es llevado a cabo por la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos). Y aquí surge la discusión sobre si el
informe PISA es un documento suficientemente fiable como para atribuir las
primeras posiciones a países como Finlandia y relegarnos a nosotros a un puesto
nada satisfactorio. Para ser justos, diseñar un sistema comparativo
estandarizado y común a culturas tan diversas, despegándose de los rasgos
característicos de estas, supone no atender a la necesidad básica que todo
sistema educativo presenta: adaptabilidad e integración en el seno de su
sociedad. Efectivamente, en el caso de los estudiantes finlandeses las pruebas
de análisis se ajustan en gran medida al proceso habitual de
enseñanza-aprendizaje de sus aulas. Este hecho no ocurre del mismo modo en el
caso de nuestros estudiantes. Las diferencias metodológicas de ambos sistemas
son patentes y, por tanto, responder a un mismo modo de observación de
resultados no resulta efectivo para tales fines. Sin embargo, a pesar de PISA,
lo que resulta innegable es que la educación en Finlandia funciona…, al menos
para los finlandeses, por cuanto el aprendizaje de sus alumnos desemboca
inevitablemente en un rendimiento laboral, cultural y económico más que
saneado.
A la vista de todo ello, la idea de atraer componentes de
su sistema educativo que sustituyan aquello que aquí no funciona resulta cuanto
menos tentadora. ¿Pero sería posible considerando las mencionadas diferencias
culturales –en el sentido antropológico de la palabra- entre ambas sociedades?
Y en tal caso, ¿cuáles podrían insertarse y cuáles serían inviables? La
necesidad de consideración es evidente, porque las cifras cantan y el abandono
de nuestros chicos nos obliga a no volver la cabeza a tal problema. Los datos
sobre el fracaso escolar en nuestro país resultan alarmantes. Un tercio de
nuestros estudiantes no termina la Educación Secundaria Obligatoria. De
aquellos que lo hacen y continúan estudios no obligatorios, tan solo un 50%
accede a la Universidad. Algo está fallando, lo hemos dicho en miles de
ocasiones, pero cabe reflexionar el qué, sus causas y los posibles remedios.
Los factores que han contribuido a alcanzar resultados tan negativos son
múltiples: la carencia de motivación de unos jóvenes que no verán recompensado
su esfuerzo con un brillante futuro laboral; la idea intrínseca de que el éxito
se encuentra asociado a los logros económicos y que no siempre son consecuencia
de una formación esforzada; el pertenecer a una sociedad, en un momento histórico
concreto en el que en poco tiempo nos hemos creído un país fuertemente
enriquecido, cuando esto era solo un espejismo; el retraso evolutivo en el
desarrollo de una denostada cultura, consecuencia aún de un pasado
histórico-político no tan “pasado” y que confiábamos haber dado esquinazo en un
par de décadas; la ausencia de compromiso de la clase política que cree que la
educación es moneda de cambio de sus intereses y que se alimenta por un sistema
obsoleto que fomenta tales actuaciones; la falta de verdadera adaptación a los
tiempos y a las necesidades sociales;… Solo ejemplos, y estoy segura de que hay
muchos más, que han engendrado lo que hoy tenemos en nuestras calles y en
nuestras aulas: en el mejor de los casos el desprecio a la cultura por su falta
de efectividad y funcionalidad.
Por todo ello, resulta una obviedad casi resignada hablar
del menosprecio sufrido por el concepto de educación y quienes nos dedicamos a
ella, en un país en el que incluso nuestro refranero y fraseología popular
contienen expresiones como: “ganas menos que un maestro de escuela” o “el
que vale, vale; y el que no, enseña” … ¿Cómo es posible, pues, salvar
nuestra educación si el conjunto de la sociedad no contribuye? Quizá
previamente deberíamos preguntarnos si es posible erradicar una idea tan
profundamente arraigada que ya se ha convertido en pandemia. O acaso modificar
determinados aspectos que minan nuestro progreso educacional y, por ende,
cultural. Compleja labor que supone penetrar en las entrañas de la nuestra
sociedad, acudiendo a la raíz del pensamiento de cada uno de los animales
sociales que la conformamos. Así, como el caballo de Troya, sería preciso
inocular en conscientes e inconscientes la siguiente idea: inherente a la
evolución biológica de la especie humana se encuentra su evolución cultural; si
bien la primera se debe a factores genéticos, la segunda es fruto de la
imitación y del aprendizaje, que comienzan en el mismo momento en el que
ponemos un pie en el mundo. Si tales acciones se descuidan, iniciamos un
proceso de involución que estigmatizará al conjunto social al que pertenecemos
y nos separará progresivamente de aquellos que sí velan por tal esencial
cuestión. El efecto dominó resulta inevitable: empobrecimiento de nuestro mundo
laboral y económico, ineficacia de la clase política, fácil manipulación de los
ciudadanos, estancamiento en el crecimiento personal de cada individuo…
¿Puede cambiarse una sociedad? Podemos pensar que el
grupo en el que nos ha tocado vivir es el que es, y que en el reparto de
caracteres nos ha correspondido un puesto determinado en la selección natural y
carrera por la supervivencia del más fuerte. Pero también podemos pensar que el
individuo y sus sociedades tienden a evolucionar para adaptarse al medio. Como
también que el concepto de cultura es intrínseco al del ser humano
individualmente concebido, siendo aquel independiente del de civilización. Por
ello, aunque la sociedad cultural a la que pertenecemos nos marca e incluso
condiciona, no tiene por qué condenarnos. La responsabilidad con uno mismo pasa
por cultivar y enriquecer la mencionada cultura. Me atrevería incluso a decir
que es instintivo, al menos para todo aquel que pretenda sobrevivir.
Hace ya unos cuantos años, durante mi etapa de estudiante
de Derecho, una de las primeras cuestiones que me enseñaron fue la diferencia
entre los conceptos: autoridad y potestad. Según el derecho romano, el término
autoridad -del latín, auctoritas-, se entiende como una cierta legitimación
socialmente reconocida, procedente del saber y otorgada a una serie de
ciudadanos. Así, ostentará la auctoritas aquel con la suficiente
capacidad moral como para emitir una opinión cualificada sobre un asunto
determinado. Por su parte, el término potestad –del latín, potestas-,
se contrapone fuertemente a aquel, y es entendido como el poder socialmente
reconocido, por cuanto es ostentado por quien tiene capacidad legal para hacer
cumplir su decisión. Muchos podían llegar a alcanzar la potestad. Muchos menos
la autoridad.
Sé que los correspondientes términos modernos se han
desdibujado con el tiempo, fruto tanto de nuestro proceso evolutivo natural,
como del de nuestras lenguas. Pero a pesar de ello, tal cuestión se grabó
tan profundamente a fuego en mi mente, que creo acertar si digo que fue el
comienzo de un proceso mental progresivo que me llevó a desmitificar a cuanta
figura de relevancia se cruzaba en mi camino. Acaso sería más precisa si, en
lugar de desmitificación, lo llamara: humanización del mito. Eso no supondría
carecer de la capacidad de admiración hacia el honesto trabajo de otros, pero
serían desde entonces esenciales los términos: admiración –que
no mitificación-, honesto –limpio en su trayectoria-, y trabajo –despojado
de laureles que no pasen por una constante dedicación-.
Humano resulta poner en un pedestal a personajes que
suscitan nuestra más profunda admiración. Y más aún, llegar a confundir a
quienes gozan de potestad con quienes ostentan autoridad. Basta con echar un
vistazo al engranaje político, económico, social y religioso que mueve el mundo
moderno y en especial a la sociedad occidental. Hemos montado un teatrillo en
el que ensalzamos y loamos, envolvemos de un halo de poder, a quienes son
incapaces de ejercerlo, pero además les regalamos rodeada de un lazo brillante
una buena dosis de autoridad en cualquiera que sea la materia de la que dicen
ser expertos. La consecuencia es un número ingente de ídolos de barro y
vendedores de humo que elevamos a la categoría de mito y que desemboca en
numerosas ocasiones en una notable frustración personal.
No hay mitos en el mundo real, no nos engañemos. Sí en la
literatura, en la leyenda. Hasta las politeístas sociedades clásicas, cuya
cultura se me antoja imposible sin tal figura, sabían en su fuero interno que
esta no traspasaba a lo mundano. Resultaba el bien necesario para subsistir.
Necesitaban creer en ello y con tal propósito lo perfilaban, del mismo modo que
Alonso Quijano creó con absoluta cordura a su don Quijote. Pero nosotros,
estúpidos presuntuosos de las sociedades modernas, nos hemos tragado la
falacia. Mitificamos a cada paso a todo aquél que consigue un mínimo y
discutible logro social, y aún más, económico. Y se nos cae la baba a cada
escalón que asciende en su trayectoria, por más aguas que haga en su labor
esencial: la de ser humano.
Y a pesar de todo esto me pregunto: ¿tiendo a mitificar?
Creo que sí, pero hoy en día, tengo la absoluta y tranquila certeza de que
pienso en todos aquellos que se preocupan por crecer interior y humanamente. En
aquellos que hoy han conseguido ser mejores personas que ayer y, sobre todo en
quienes, con la más sincera modestia, saben encontrarse a una distancia
infinita de lo que se supone ser un mito. Quiero a mi lado gente de carne y hueso.
Seres, sabios de lo suyo, que dibujan siempre en su cara una serena y nunca
falsa sonrisa que dice: ¡naaaa, esto no es nada! Y lo saben.