No es habitual que escriba de comportamientos humanos
cayendo en generalizaciones basadas en las diferencias de sexo. No me gusta
pensar que hay un patrón hombre-mujer al respecto sin considerar las
particularidades de cada individuo. Menos me gusta aún caer en charlas
quejicosas que firmemente creo son pataletas infantiles por no ser capaces de
reconocer nuestros fallos con el sexo opuesto. Sin embargo, hoy rozaré esa
generalización y me dejaré caer en el cálculo estadístico de actuaciones que se
dan en mayor medida en hombres o en mujeres y que sabemos que se basan en la
más pura composición química de cuerpos y cerebros. Aclarada tal cuestión,
entraré en el tema.
Sábado noche, cena de amigas. Un buen rato, conversación
interminable sobre todo tipo de cuestiones y, cómo no, temas recurrentes, que
no por tópicos dejan de salir a la palestra. Sí, sí, ya sé que el hecho de que
las mujeres hablen de sus relaciones personales y más aún si son con el sexo
opuesto es algo predecible. Pero ¿saben qué?... que no voy a disculparme por
ello. Del mismo modo que no me disculpo por llevar el pelo largo, tacones,
maquillarme o cualquier otra banalidad femenina. Así que menos aún lo haré si
se trata de algo tan esencial como destripar nuestros sentimientos, hablar de
relaciones y enfocarnos en el amor-sexo, la mayor de las fuerzas motrices del
mundo. Si tuviese que extraer la esencia de las conversaciones de la pasada
noche diría que versó respecto a una pregunta basada en nuestra incomprensión
de un comportamiento masculino: ver cómo un hombre al que le gusta, quiere o
incluso ama a una mujer, es capaz de poner distancia de ella, dando carpetazo a
cualquier atisbo de relación por mucho que lo desee. Este podría llegar incluso
a desaparecer, si de pronto su mente le dice que la cosa cuenta con un número
de obstáculos suficientes como para tildarla de relación no fluida. Rápidamente
su mente genera una película protectora, que no lo deja impertérrito, claro que
no, pero que lo coloca en la casilla de salida con destino a la pasada de
página definitiva. Y ahí es donde nosotras nos preguntamos: ¿cómo pueden
hacerlo? Aun sabiendo que cada persona es un mundo y que no todos actuamos de
la misma manera en todas las ocasiones, una mujer que aún siente algo por un
hombre se mantiene al pie del cañón por más dificultades que se tope en el
camino. Y destaco: “…que aún siente algo por alguien…”. Si se marcha, es que ya
no se le mueve el suelo bajo sus pies o no le quema el estómago cuando lo ve.
Nosotras seguiremos pensando –dando vueltas y vueltas, dicen ellos- mientras
quede una mínima esperanza de que el otro mire hacia ella. Y ahí no hay
orgullo, no hay vergüenza ni pudor. Ahí hay un reto personal fundamentado en el
más íntimo de sus deseos y que podría condensarse en una máxima: amar o morir.
¿Queremos pruebas de que, aunque no exclusiva, es esta
una tendencia mayoritariamente femenina? Una mujer sigue enamorada de un hombre,
aunque este le diga que tan solo la ve como a una amiga, esperando que un día
al mirarla vea poco menos que a la irresistible Sherezade bailando la danza de
los siete velos. Una mujer es capaz de ofrecerse voluntariamente a ocupar el
rol de la otra, la amante, soñando que llegará un día en el que él, loco de
amor por ella, deje a su pareja para correr a sus brazos. Una mujer es capaz de
dejarse la piel a girones en una relación que no sale del bucle del conflicto y
la discusión, esperando que él un día comprenda sus razones, empatice
mágicamente con ella y diluya en un beso cualquier atisbo de discusión pasada.
¿Es tal comportamiento positivo? Sí y no. Nada es blanco
ni negro, luego por tanto tiene algo grandioso y es que se trata de una muestra
indiscutible de la enorme capacidad femenina de lucha en lo que a amor se
refiere. Pero se trata de un arma de doble filo y en absoluto racional, porque
se corre el riesgo de caer en la obcecación, en la obsesión y ese intento de
lucha puede llegar a prorrogar lo improrrogable, alargar relaciones que eran la
crónica de una muerte anunciada. Que ocurra eso a los dieciocho, a los veinte…tiene
un pase. Pero que suceda a partir de los treinta es jugar a balancearse en la
cornisa de un rascacielos. A poca experiencia y sentido común que se tenga,
todos sabemos cuándo algo no marcha. Cuando empezamos a no sentir una
cuchillada ante una discusión de enjundia, sino que comienza a no afectarnos
casi; cuando nuestros ojos se abren ante estímulos externos; …ese es el mayor
síntoma del fin. Y lo sabemos, por más que cueste reconocer que nuestra
relación ya ha fracasado o que dudemos de si estaremos haciendo lo correcto
porque cuando la iniciamos pensábamos que sería la ideal, porque aún queda
cariño y porque no queremos herir al otro. Así que -aunque alguna vez me
arrepienta de escribir estas palabras-, diré que, si en algún momento un hombre
sabe que su relación conmigo ya no da más de sí, pártame el corazón de un
martillazo seco, uno solo; pero no prolongue una relación agonizante. Cuando me
cure del todo, se lo agradeceré, lo prometo. La experiencia me lo ha enseñado.
Y romperé hoy una lanza por la igualdad asentada en
nuestras peculiaridades de sexo: mismo destino a través de senderos diferentes.
Ante una relación en crisis, o bien fallida y rota, nosotras curamos la herida
poniendo yodo y cubriéndola con una tirita. Ellos bañándose en el mar para que
el salitre la seque cuanto antes y sin anestesia. Pero no lo olvidemos, ambas
escuecen y ambas dejan cicatrices.


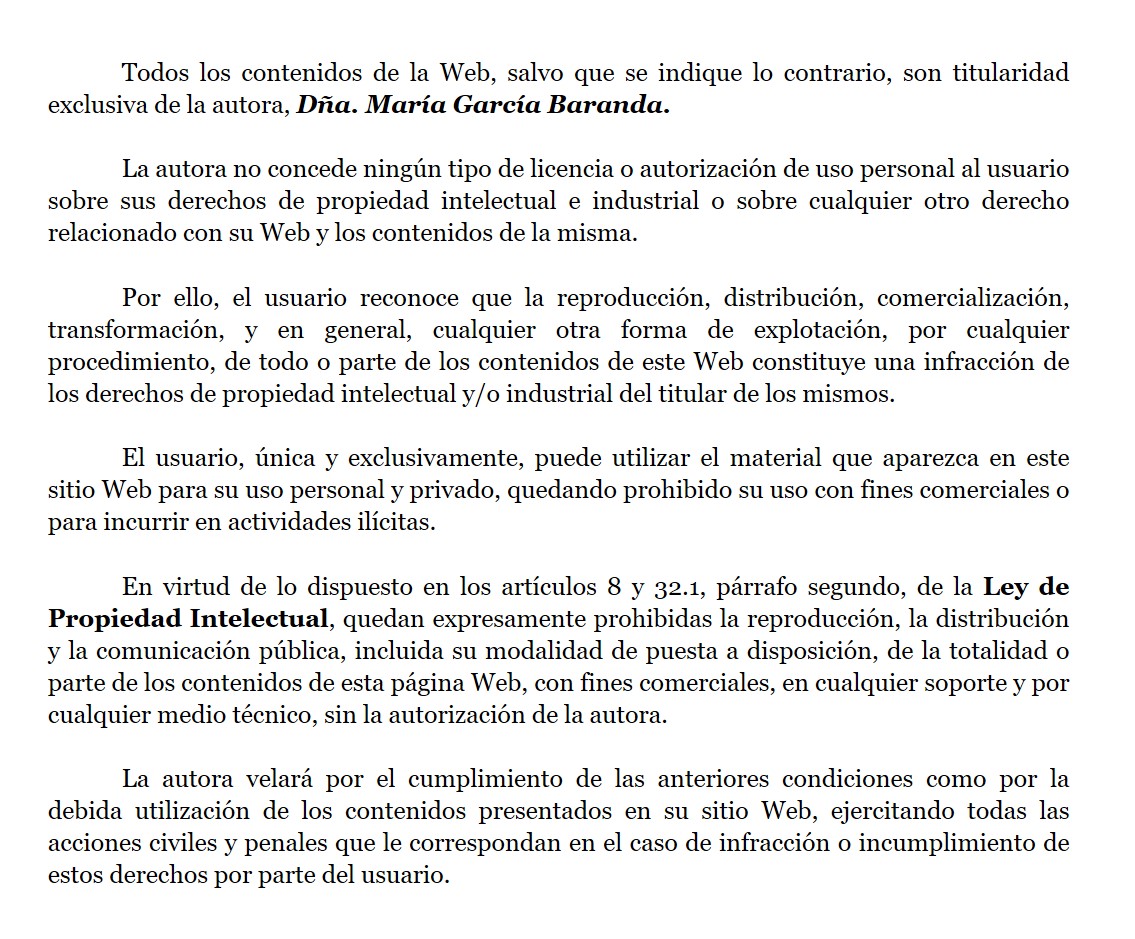
0 comentarios