Dicen que los escritores son un tanto raros, gente extraña de mente complicada, sentimientos excesivos y un tanto atormentados. Dicen también que en el polo opuesto se hallan los glaciares que compensan su pobreza de espíritu volcando todo lo que son, todo lo que no viven en grandiosos personajes encargados de nutrir su enorme ego. Pero de algunos incluso se ha dicho que siendo especial la pasta de la están hechos tiene esta un componente un tanto esotérico. Visionarios se les ha llamado. Verne, Galdós, Hell... Muchos así lo creen. Se les adjudican incluso artes premonitorias o dotes de adivinadores, pero os voy a contar algo. Shhh,... solo a vosotros.
Un escritor no tiene una bola de cristal, no es un brujo vidente, ni se encuentra poseído por fuerzas sobrenaturales. Un escritor es un escrupuloso observador de la realidad y un cerebro analítico en potencia. Sus ojos nunca cesan de mirar a su alrededor, de ver cada minucioso detalle que compone su entorno, y cada una de las peculiaridades de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Y su mente, ¡ay, su mente! Tratará esta de adentarse en los pensamientos de cada pequeño individuo que con él se cruce y, como si de un destrísimo cirujano se tratase, analizar cada mínima idea que de él brote. Cada causa, cada reacción, cada propósito, cada temor, cada vileza y cada grandeza. Y hacerlo suyo. Y descubrir al tiempo su yo profundo en el resto. Por tanto, así os cuento que un escritor posee en realidad tres destrezas muy claras: ojos para observar, pluma para saber contarlo y la capacidad de haber interiorizado el principio de vida más importante del ser humano y del conjunto de la humanidad. ¿Queréis saber cuál es? También voy a decíroslo.
Toda vez que un ser humano pone un pie en este mundo comienza a recorrer un camino cuya trayectoria forma cíclicos círculos, solo finalizable el día en el que dé su último soplo de vida. Y si así es la existencia de un solo individuo, igualmente lo es la del conjunto de la humanidad. Ciclos de vida que se irán repitiendo a lo largo de los siglos. Porque el hombre no aprende y porque adolece eternamente de los mismos males. Una y otra vez mirándose únicamente a su propio ombligo, condenado a repetir los mismos errores. ¿Queréis comprobarlo? Muy bien, os propongo algo. Seguidme.
A continuación voy a ofreceros unas letras. Leedlas despacio y pensad. Pensad en lo que nos rodea, en el mundo que gira con nosotros y en los tiempos que atravesamos. ¿Estáis listos? Vamos allá...
“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.”
¿Os han gustado? Soberbias, verdad. Simplemente supremas. ¡Cuánta verdad hay en ellas! Las primeras palabras de Historia de dos ciudades, escrita por Charles Dickens. Corría el año 1859. Sobran las palabras.
Quizá un escritor sí posea magia, tal vez sí. Magia para observar el mundo, magia para contarlo, magia para entenderlo.


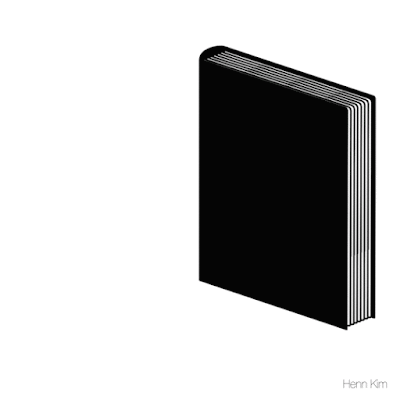


0 comentarios